El otro
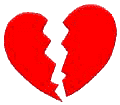
Una vez que entiendes cómo funciona el odio, tu enemigo se vuelve más pequeño. Lo supe una tarde mientras daba un paseo a solas por la orilla del Parque México. Estela había sido reclutada para apoyar las tareas de organización de cierta convención relacionada con la empresa. Hacía apenas unos minutos que me había llamado, pero colgamos casi enseguida porque la comunicación se hacía difícil: estaba en Acapulco y no había manera de que volviera sino hasta el lunes siguiente. Apenas era martes y los días, de hecho, las horas de comida empezaban ya a tener la consistencia de un desierto inexplorado. No tenía hambre y había decidido buscar la sombra de los árboles para reflexionar. Sobre nada en particular. Caminaba hacia el pequeño lago artificial, bueno, hacia el pozo que alguna vez fue un lago, cuando un hombre me abordó. Vestía como un colegial: una sencilla playera estampada, unos jeans, una mochila a la espalda. Pero no era un muchacho. Me cuesta trabajo calcular la edad de la gente, pero aquel hombre debía tener entre 35 y 40 años. Con su rostro enjuto, malhumorado, como de quien ha pasado demasiado tiempo entre gente que aborrece, me enfrentó. Por la profundidad de su mirada, supe que estudiaba mi reacción. Pero en mi expresión no había nada sino confusión. Una callada, tenue sorpresa.
-¿Tú eres...? -y aquí dijo mi nombre.
Dudé si asentir. Pero entonces entendí que no era una pregunta lo que su cansada voz había formulado, sino una afirmación. Lo miré en silencio, buscando en sus ojos las señales del alcohol o de la droga. Pero no las hallé. En cambio, el otro bajó por un momento la vista, y al buscarme nuevamente el rostro, ya tenía preparado el discurso. Lo había ensayado, había repasado cada línea hasta el cansancio. La memoria no iba a traicionarlo. No esa vez.
-Conozco a Estela -me dijo.
Hay lazos invisibles que nos unen con los otros. El taxi que abordaste ayer por la tarde, la chamarra que nunca te ajustó en el probador, la imagen del sol sugerido entre las nubes: instantes que alguien más también supo, huellas que has pisado, ideas ajenas que de pronto parecen buscar acomodo en tu cabeza. El nombre de la mujer que creía amar, que pensaba mía, era uno de esos lazos, y ya no era necesario seguir tirando para ver quién estaba al otro extremo.
-La conozco -siguió diciendo el hombre-, y ella sabe que me pertenece.
Estábamos justo en el centro del parque, detenidos sobre el camino de grava, y el hombre miró discretamente el derredor, como si supiera que al fin el anonimato se le estaba escurriendo del cuerpo y quisiera aprovechar esos últimos instantes.
-Y sé también quién eres tú.
Esa sentencia final no era necesaria. El asunto estaba claro: uno de los dos había estado jugando en patio ajeno y el recreo había concluido. Ahora sólo faltaba saber quién de los dos le pertenecía al mundo bizarro.
Pensé en aquellas películas del lejano oeste: el viento que levanta la tierra en un pequeño terreno solitario, los rostros detrás de las ventanas, el miedo y la curiosidad tomados de la mano, y en el centro del tenso escenario, dos pistoleros enfrentados en el duelo final. Ridículo. Pero real. Y lo peor era que el otro ya había desenfundado.
-Quiero que la dejes. Quiero que te olvides de ella para siempre. Es a mí a quien ama.
Algo había de definitivo en sus palabras. No entiendo cómo, pero lo supe en seguida: sus ausencias sorpresivas los fines de semana, el teléfono de la oficina que timbraba sin que ella se atreviera a contestarlo, esas pausas súbitas que de pronto se transformaban en abismos cada vez que pensaba llamarme por mi nombre. Todo eso se resolvió en un instante, justo como ocurre en las novelas baratas. Que sólo disfrazan la existencia.
Si algo había más allá de aquel absurdo, había llegado el momento de averiguarlo.
-¿Por qué debo creerte? -le pregunté. Y el temblor en mi voz fue evidente.
-Porque vamos a casarnos -dijo el otro.
Uno de los rasgos principales de quien se torna infiel es que se lleva la guardia siempre en alto. Nada, ni un sólo detalle debe parecer ambiguo, si no quieres que el teatro se derrumbe como la casa de los tres cerditos. Por el contrario, uno de los errores más graves que pueden cometerse es alzar la guardia hacia el lado equivocado. Hacía ya dos años que practicaba una serie de breves rituales que me permitían mantener aquella relación lejos del alcance de mi esposa: la búsqueda del mínimo rastro en la camisa, el celular en modo silencioso, el escudriñar el entorno para prevenir encuentros fatales. Pero jamás, en todo ese tiempo, se me ocurrió siquiera que Estela pudiera ser un espejo de mi infamia.
Durante los siguientes minutos, el hombre me contó mi propia historia. Es extraño descubrir cómo la infidelidad se parece tanto a una película pornográfica: si viste una, ya viste todas. Sólo cambian los rostros, sólo varían los escenarios, pero los diálogos, las situaciones, los encuentros y desencuentros son siempre los mismos. ¡Demonios, qué falta de imaginación! Me vi forzado a interrumpirlo a la mitad del relato: conocía el resto de la historia y ninguno de los dos teníamos la necesidad de seguirnos recordando que le pertenecíamos al dominio público. Así que lo atajé con un gesto y le pedí callar.
-Todo eso de lo que hablas -le dije-, es algo que conozco, algo que yo mismo he vivido. Sé lo que sientes, sé incluso lo que piensas de mí en este momento. Sé que te has sentido engañado, traicionado. Pero hay algo que nos hace diferentes: tú lo sabías. Excepto por eso, ambos somos los dueños del mundo.
-Te equivocas -repuso, levemente encolerizado-: si tú has tenido a Estela todo este tiempo, es porque yo lo he permitido.
Aquella confesión cambió el rumbo de las cosas. De pronto ya no éramos yo y mi circunstancia, sino una caricatura de lo que solía ser mi vida en medio de un escenario que otro, a la distancia, me había deparado. ¿Quién dice que Dios no existe? ¿Quién puede negar que el advenimiento ya tuvo lugar y que el mismísimo creador se pasea entre nosotros? Yo lo estaba viendo en ese momento. Lo tenía delante de mí, pero la humanidad tendrá que perdonarme: todas las preguntas al porqué de la existencia se quedaron atoradas para siempre en mi garganta.
-Lo descubrí hace tiempo -dijo el hombre, y su expresión se transmutó en pesar-. Quiso negarlo, pero al final tuvo que contarme todo. -Y los tres sabíamos cuántas cosas cabían en esa sola palabra. -Le pedí que terminara con eso, y ella aceptó, pero me rogó que la esperara, pues, según ella, vivir esa farsa junto a ti es algo que necesita. Y yo la amo.
“Esa farsa junto a mí”. ¡Vaya, ni siquiera “esa farsa conmigo”! Aquello me dolió profundamente, pero ocurrió tan rápido, que no hubo tiempo para auto conmiseraciones.
-¿Cómo sabes que no es a ti a quién está mintiendo? -me defendí.
-Lo sé -dijo simplemente.
Su respuesta fue tan contundente, que me sentí derrotado. En un acto reflejo, me palpé los bolsillos en busca de los Camel. No los hallé. Como si el saber lo que pasaba por la mente de ambos no fuera sólo una metáfora, el otro me extendió sus cigarrillos.
Encendí el mío. Exhalé el humo y lo miré directamente a los ojos. Estaba diciendo la verdad. De qué otra forma puede comprenderse que estuviera allí, delante de mí, con el pecho abierto y el corazón en la mano como un Cristo en el desierto.
No soporté más. La imagen de Estela, con toda su belleza y esa sonrisa que estúpidamente siempre asumí como ingenua, se había roto. Y no me sentía siquiera en condiciones de pisotear sus restos. No por orgullo, sino por un creciente, súbito hartazgo.
Al ver nuestros silencios, ambos supimos que no había más que decir. Bueno, sí: a veces la retirada digna exige hacer uso de la retórica, por más fútil que ésta sea:
-Voy a hablar con Estela -balbuceé-. Voy a hablar con ella en cuanto vuelva. Y si todo lo que has dicho es verdad, las cosas entre nosotros habrán terminado. De eso puedes estar seguro.
-Tú eres quien debe convencerse de ello -me respondió.
No quería que me fuera sin llevarme un último recuerdo.
Llamé a la oficina con no sé qué pretexto y pasé el resto de la tarde delante de una taza de café. Intacta. Puse el celular sobre la mesa, pero ni él ni yo nos atrevimos a nada más que contemplar nuestra miseria. Durante aquellas horas, me dediqué a recrear la posible escena del hallazgo: Estela habría salido temprano de la oficina, habría tenido que esperarme en la esquina del mini super. El hombre que representaba mi papel en esa sucia trama debió aparecer unos minutos después. Ella sabe que entre nosotros no debe existir nada más allá del contacto visual cuando nos hallamos en el entorno del trabajo, pero aquella noche debió sentirse especialmente cariñosa. Tal vez se ocultó detrás del puesto de periódicos, acaso me sorprendió al pasar. Creo que me abrazó. Su cuerpo, tan habituado al mío, se dejó acariciar. Entonces sus labios me buscaron. Alerta, me alejé un poco para hacerle saber que aquello estaba mal. Pero ella insistió: su lengua me humedeció los labios, en su gesto había diversión. ¿En dónde estaría el otro mientras aquel escarceo tenía lugar? Espiaba, con toda seguridad, desde el otro lado de la avenida. Sus puños deben haberse cerrado, pero él no lo supo hasta que las uñas le hirieron las palmas. El semáforo cambió de verde a rojo, justo como su gesto, que no se decidía por el asco o por la vergüenza. La vergüenza de sí mismo. Podía cruzar en ese instante y sorprendernos. Podía haber ido a nuestro encuentro y hacer que la sangre, acaso su propia sangre, que hervía, se asomara con violencia a la noche de la ciudad de México. Pero entonces los autos reanudaron su andar, al igual que aquella pareja, que en segundos buscó el refugio de un taxi. Un hombre que yo no sabía, el mismo que en ese momento empezaba a acostumbrarse al odio, un odio que ahora tenía rostro, mi propio rostro.
Cosas del odio, pensé mientras planeaba mil maneras retorcidas de confiarle el mío a Estela. Pero sabía perfectamente que nada de eso sería necesario: bastaría con una mirada y un simple adiós para que ella comprendiera lo cerca que habíamos estado de creer en esa mentira.
Sólo una mirada, desnuda de todo sentimiento. Eso tenía que bastar.
Ya el otro había agotado todo el rencor que nos correspondía.
-¿Tú eres...? -y aquí dijo mi nombre.
Dudé si asentir. Pero entonces entendí que no era una pregunta lo que su cansada voz había formulado, sino una afirmación. Lo miré en silencio, buscando en sus ojos las señales del alcohol o de la droga. Pero no las hallé. En cambio, el otro bajó por un momento la vista, y al buscarme nuevamente el rostro, ya tenía preparado el discurso. Lo había ensayado, había repasado cada línea hasta el cansancio. La memoria no iba a traicionarlo. No esa vez.
-Conozco a Estela -me dijo.
Hay lazos invisibles que nos unen con los otros. El taxi que abordaste ayer por la tarde, la chamarra que nunca te ajustó en el probador, la imagen del sol sugerido entre las nubes: instantes que alguien más también supo, huellas que has pisado, ideas ajenas que de pronto parecen buscar acomodo en tu cabeza. El nombre de la mujer que creía amar, que pensaba mía, era uno de esos lazos, y ya no era necesario seguir tirando para ver quién estaba al otro extremo.
-La conozco -siguió diciendo el hombre-, y ella sabe que me pertenece.
Estábamos justo en el centro del parque, detenidos sobre el camino de grava, y el hombre miró discretamente el derredor, como si supiera que al fin el anonimato se le estaba escurriendo del cuerpo y quisiera aprovechar esos últimos instantes.
-Y sé también quién eres tú.
Esa sentencia final no era necesaria. El asunto estaba claro: uno de los dos había estado jugando en patio ajeno y el recreo había concluido. Ahora sólo faltaba saber quién de los dos le pertenecía al mundo bizarro.
Pensé en aquellas películas del lejano oeste: el viento que levanta la tierra en un pequeño terreno solitario, los rostros detrás de las ventanas, el miedo y la curiosidad tomados de la mano, y en el centro del tenso escenario, dos pistoleros enfrentados en el duelo final. Ridículo. Pero real. Y lo peor era que el otro ya había desenfundado.
-Quiero que la dejes. Quiero que te olvides de ella para siempre. Es a mí a quien ama.
Algo había de definitivo en sus palabras. No entiendo cómo, pero lo supe en seguida: sus ausencias sorpresivas los fines de semana, el teléfono de la oficina que timbraba sin que ella se atreviera a contestarlo, esas pausas súbitas que de pronto se transformaban en abismos cada vez que pensaba llamarme por mi nombre. Todo eso se resolvió en un instante, justo como ocurre en las novelas baratas. Que sólo disfrazan la existencia.
Si algo había más allá de aquel absurdo, había llegado el momento de averiguarlo.
-¿Por qué debo creerte? -le pregunté. Y el temblor en mi voz fue evidente.
-Porque vamos a casarnos -dijo el otro.
Uno de los rasgos principales de quien se torna infiel es que se lleva la guardia siempre en alto. Nada, ni un sólo detalle debe parecer ambiguo, si no quieres que el teatro se derrumbe como la casa de los tres cerditos. Por el contrario, uno de los errores más graves que pueden cometerse es alzar la guardia hacia el lado equivocado. Hacía ya dos años que practicaba una serie de breves rituales que me permitían mantener aquella relación lejos del alcance de mi esposa: la búsqueda del mínimo rastro en la camisa, el celular en modo silencioso, el escudriñar el entorno para prevenir encuentros fatales. Pero jamás, en todo ese tiempo, se me ocurrió siquiera que Estela pudiera ser un espejo de mi infamia.
Durante los siguientes minutos, el hombre me contó mi propia historia. Es extraño descubrir cómo la infidelidad se parece tanto a una película pornográfica: si viste una, ya viste todas. Sólo cambian los rostros, sólo varían los escenarios, pero los diálogos, las situaciones, los encuentros y desencuentros son siempre los mismos. ¡Demonios, qué falta de imaginación! Me vi forzado a interrumpirlo a la mitad del relato: conocía el resto de la historia y ninguno de los dos teníamos la necesidad de seguirnos recordando que le pertenecíamos al dominio público. Así que lo atajé con un gesto y le pedí callar.
-Todo eso de lo que hablas -le dije-, es algo que conozco, algo que yo mismo he vivido. Sé lo que sientes, sé incluso lo que piensas de mí en este momento. Sé que te has sentido engañado, traicionado. Pero hay algo que nos hace diferentes: tú lo sabías. Excepto por eso, ambos somos los dueños del mundo.
-Te equivocas -repuso, levemente encolerizado-: si tú has tenido a Estela todo este tiempo, es porque yo lo he permitido.
Aquella confesión cambió el rumbo de las cosas. De pronto ya no éramos yo y mi circunstancia, sino una caricatura de lo que solía ser mi vida en medio de un escenario que otro, a la distancia, me había deparado. ¿Quién dice que Dios no existe? ¿Quién puede negar que el advenimiento ya tuvo lugar y que el mismísimo creador se pasea entre nosotros? Yo lo estaba viendo en ese momento. Lo tenía delante de mí, pero la humanidad tendrá que perdonarme: todas las preguntas al porqué de la existencia se quedaron atoradas para siempre en mi garganta.
-Lo descubrí hace tiempo -dijo el hombre, y su expresión se transmutó en pesar-. Quiso negarlo, pero al final tuvo que contarme todo. -Y los tres sabíamos cuántas cosas cabían en esa sola palabra. -Le pedí que terminara con eso, y ella aceptó, pero me rogó que la esperara, pues, según ella, vivir esa farsa junto a ti es algo que necesita. Y yo la amo.
“Esa farsa junto a mí”. ¡Vaya, ni siquiera “esa farsa conmigo”! Aquello me dolió profundamente, pero ocurrió tan rápido, que no hubo tiempo para auto conmiseraciones.
-¿Cómo sabes que no es a ti a quién está mintiendo? -me defendí.
-Lo sé -dijo simplemente.
Su respuesta fue tan contundente, que me sentí derrotado. En un acto reflejo, me palpé los bolsillos en busca de los Camel. No los hallé. Como si el saber lo que pasaba por la mente de ambos no fuera sólo una metáfora, el otro me extendió sus cigarrillos.
Encendí el mío. Exhalé el humo y lo miré directamente a los ojos. Estaba diciendo la verdad. De qué otra forma puede comprenderse que estuviera allí, delante de mí, con el pecho abierto y el corazón en la mano como un Cristo en el desierto.
No soporté más. La imagen de Estela, con toda su belleza y esa sonrisa que estúpidamente siempre asumí como ingenua, se había roto. Y no me sentía siquiera en condiciones de pisotear sus restos. No por orgullo, sino por un creciente, súbito hartazgo.
Al ver nuestros silencios, ambos supimos que no había más que decir. Bueno, sí: a veces la retirada digna exige hacer uso de la retórica, por más fútil que ésta sea:
-Voy a hablar con Estela -balbuceé-. Voy a hablar con ella en cuanto vuelva. Y si todo lo que has dicho es verdad, las cosas entre nosotros habrán terminado. De eso puedes estar seguro.
-Tú eres quien debe convencerse de ello -me respondió.
No quería que me fuera sin llevarme un último recuerdo.
Llamé a la oficina con no sé qué pretexto y pasé el resto de la tarde delante de una taza de café. Intacta. Puse el celular sobre la mesa, pero ni él ni yo nos atrevimos a nada más que contemplar nuestra miseria. Durante aquellas horas, me dediqué a recrear la posible escena del hallazgo: Estela habría salido temprano de la oficina, habría tenido que esperarme en la esquina del mini super. El hombre que representaba mi papel en esa sucia trama debió aparecer unos minutos después. Ella sabe que entre nosotros no debe existir nada más allá del contacto visual cuando nos hallamos en el entorno del trabajo, pero aquella noche debió sentirse especialmente cariñosa. Tal vez se ocultó detrás del puesto de periódicos, acaso me sorprendió al pasar. Creo que me abrazó. Su cuerpo, tan habituado al mío, se dejó acariciar. Entonces sus labios me buscaron. Alerta, me alejé un poco para hacerle saber que aquello estaba mal. Pero ella insistió: su lengua me humedeció los labios, en su gesto había diversión. ¿En dónde estaría el otro mientras aquel escarceo tenía lugar? Espiaba, con toda seguridad, desde el otro lado de la avenida. Sus puños deben haberse cerrado, pero él no lo supo hasta que las uñas le hirieron las palmas. El semáforo cambió de verde a rojo, justo como su gesto, que no se decidía por el asco o por la vergüenza. La vergüenza de sí mismo. Podía cruzar en ese instante y sorprendernos. Podía haber ido a nuestro encuentro y hacer que la sangre, acaso su propia sangre, que hervía, se asomara con violencia a la noche de la ciudad de México. Pero entonces los autos reanudaron su andar, al igual que aquella pareja, que en segundos buscó el refugio de un taxi. Un hombre que yo no sabía, el mismo que en ese momento empezaba a acostumbrarse al odio, un odio que ahora tenía rostro, mi propio rostro.
Cosas del odio, pensé mientras planeaba mil maneras retorcidas de confiarle el mío a Estela. Pero sabía perfectamente que nada de eso sería necesario: bastaría con una mirada y un simple adiós para que ella comprendiera lo cerca que habíamos estado de creer en esa mentira.
Sólo una mirada, desnuda de todo sentimiento. Eso tenía que bastar.
Ya el otro había agotado todo el rencor que nos correspondía.

0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home