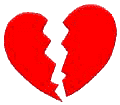Donde el sueño te derrota
Más sobre Griselda:
A ella la conocí por allá del 92. Mala época para ser del equipo perdedor: luego de que nos expulsaron del colegio por razones que ya he relatado, le perdí la pista. Creí que para siempre. Durante un año o algo así, estuve solo. Si alguna vez te has convertido en un triste perro vagabundo que pasa largos periodos olfateando culos que lo rechazan, reconocerás mi infierno. Un hombre solo es como el negro del mundo: la gente se cambia de acera cuando te ven venir, las mujeres te ignoran como a un proxeneta, los amigos te tachan de homosexual, el mundo entero finge que no te ha parido. Pero, una vez que conoces a alguien, no importa qué tan pasajero sea el encuentro, la invisibilidad se te escurre y cada mirada femenina se torna promesa, confesión, enigma. Y dejas de ser un paria.
Apenas Griselda dejaba de doler, cuando apareció Karina. Ella era una chica de sonrisa tierna y feminidad casi insufrible. Tenía 18 años y unos senos como de 36 (hablo de tallas). Mis manos ya me habían dicho que usaba unos calzoncitos tibios y deliciosos, pero ese conocimiento no bastaba. Una tarde quise verlos y la llevé a un hotel. La desvestí a la luz de la ventana y le lamí el culo mientras ella fingía mirar las cosas de la calle. Aquello le gustaba. Me saqué la verga y la apreté entre sus nalgas, mientras le sobaba el enorme secreto de sus senos con ánimos de revelación. Finalmente la llevé a la cama y la obligué a chuparme largo rato. No era virgen, pero a mi imaginación le apetecía jugar un poco al machismo. Una vez que su coño estuvo húmedo, la hice que me montara y comencé a penetrarla poco a poco para disfrutar ese breve instante en el que la expresión de una mujer te va develando la aceptación del placer que tu carne le regala. Pero, no obstante que las sombras me negaban un poco esa imagen, el asombro me otorgó uno de los momentos más extraños de mi vida: apenas la cabeza del miembro había trascendido el umbral de su vagina, el rostro de Karina se descompuso en el gesto del mártir.
-Perdón -le dije entre balbuceos-. Tal vez no sea la mejor posición.
La tendí de espaldas en la cama y me pasé sus piernas alrededor del cuello. Me escupí la mano y me bañé la verga de saliva; la froté un poco contra sus labios vaginales y empujé, suave, muy suavemente... Y esta vez ella gritó.
-¿Pasa algo? -la interrogué, en verdad confundido.
-Nada, nada -dijo, a medio camino entre el delirio y el sufrimiento.
Lo intenté de nuevo, esta vez abriéndole el coño con los dedos índice y pulgar de una mano. Tampoco funcionó. Como una rara sierpe, Karina se arrastró sobre la cama para alimentar una odiosa distancia.
Y empezó a llorar.
-¡Soy yo, soy yo! -decía entre sollozos. O eso creí entender.
Me tendí a su lado. Traté de acariciarla, pero me rechazó débilmente.
-No te angusties -la tranquilicé-, no pasa nada...
-Claro que pasa -dijo ella-, ¿no ves que soy estrecha? ¿No te das cuenta de que no puedo tener relaciones?
-¿Qué dices?
-Lo que oíste: mi vagina es muy estrecha. Me duele horrible cuando me penetran. ¡No puedo coger!
Durante varios minutos estuvimos así, en silencio, uno al lado del otro, sin nada más que una enorme duda, retorcida y ufana entre los dos.
Me estiré para tomar los cigarrillos. Encendí dos. Le entregué uno a ella, pero se le murió entre los dedos.
-¿Hay algo que pueda hacer? -me atreví por fin a hablar-. ¿No crees que sea cosa de lubricación? Tal vez me precipité...
Entonces me contó el asunto de su vagina estrecha. Los avatares con su ex, quien, para colmo, tenía una verga descomunal. Una sola vez alcanzó a penetrarla, apenas un par de centímetros, y ella sangró como si la hubiesen apuñalado. Fue una pérdida lamentable. La de su himen. Aquella vez sólo hubo dolor y frustración. Luego, días más tarde, volvieron a intentarlo. Entonces su vagina se contrajo de tal manera que ni la punta logró introducirse. Era menor de edad. Tenía miedo de ir al médico. Y vergüenza. Pero el ex tenía ganas y, en principio, se conformó con una chupada y un desalentador frote de clítoris. Luego quiso penetrarla por el ano. Un par de centímetros y varios litros de saliva después, tuvo que desistir del intento. Por supuesto, el tipo perdió el interés. Karina le contó a una amiga y ésta la remitió a cierto artículo publicado en una revista de chismes adolescentes. Vagina estrecha. El nombre médico era impronunciable. Ni siquiera trató de retenerlo. Tampoco al novio. Y aquí estaba. Apenas un día antes estaba convencida (como sólo puede convencerse de que sueña un condenado con la soga al cuello) de que su problema se reducía al tamaño del miembro. Pero incluso el mío, que apenas rebasaba el promedio, se ajustaba a la perfección al dolor que ya era un hábito de sus días.
Apagué el cigarrillo y le eché un vistazo. Si hubiera tenido una lámpara al alcance, como Henry Miller, habría podido escribir un capítulo completo del Trópico de Cáncer. Pero esto era la vida real, y la vida real no admite ensoñaciones literarias. Aquella era una vagina hermosa, pequeña como un capullo, rosada como una bailarina de Degas... e idéntica a todas las vaginas que había visto.
-No sé del asunto -le comenté mientras nos vestíamos-, pero prometo que voy a averiguarlo y te daré una cogida que te voy a dejar patisamba de por vida.
Nunca lo hice. Mi palabra es de hierro, pero incluso un caballero se merece unos minutos de compensación, y yo no los tuve. Una mujer, la vagina de una mujer, es siempre una promesa, un algo que ocurre a partir de nosotros o a pesar de nosotros; un deseo que permanece entre los hombres, que arranca máscaras o deviene anonimato; una sensación, nada más. El coño de Karina era, pues, esas ganas, ese drama irresuelto, que una tarde se concretó como una nueva promesa en la voz de Griselda, que luego de dos años había regresado del Canadá y deseaba verme, saber si recordaba en dónde nos habíamos quedado, descubrir si nuestra carne era real o si el tiempo nos había reducido a una ficción.
-Haré una fiesta. Y quiero que vayas.
-No sé si pueda -le aclaré-. Yo tampoco estoy muy convencido de que nos hayan contado la misma versión del mundo en todo este tiempo.
Griselda guardó silencio. Un minuto. Lo conté. En serio. Luego, su voz infantil, de alguna manera apagada, me hizo una rara confesión:
-Tal vez esté enamorada de ti.
-Griselda -le respondí en tono dramático, que a veces se me da-: ni tú ni yo hemos aprendido a leer las señales del mundo. Esa distancia nació de la tragedia. No sé si debamos persistir en la insensatez.
Ella amaba esos juegos verbales. Hacer del camp una costumbre, solazarnos en ello como un par de cerdos en su propia mierda, era algo que le había dado sentido a nuestra breve relación. Y allí estaba otra vez. Acaso era verdad, acaso nuestros nombres le funcionaban a la existencia como uno solo. Y no había otra manera de comprobarlo que estar de nuevo frente a ella, descubrir si el mecanismo del deseo volvía a operar en nuestros cuerpos.
Etcétera.
Pero a alguien en algún lugar no le había gustado el guión.
La fiesta tuvo lugar en un antiguo edificio de departamentos muy cerca del centro de la ciudad. Calzada de Tlalpan, San Antonio Abad, nombres que a un extranjero pueden sonarle como un laberinto, pero que a un mexicano de la capital lo remiten de inmediato a hoteles de paso, a comercios que se cierran para abrirle la puerta al paisaje crudo y fantasmal de cualquier urbe latinoamericana de calles grasientas y sordidez sin glamour. Pulsé el timbre del 703 y una voz sin sexo me pidió la contraseña. Se oyeron un par de risas. Luego, el portón se destrabó.
Ya un hombre me esperaba al salir del elevador. Me condujo por un pasillo solitario, en medio de rumores de televisores encendidos y llantos de infantes.
-No soy el comité de bienvenida -dijo mi acompañante sin molestarse en volver la vista-. Si te fijas, pocas puertas tienen número.
Era verdad.
Al fondo del corredor, un rockcito inofensivo se escapaba por la rendija de la puerta entreabierta.
-Pásate -me dijo, extendiendo el brazo que sostenía un cigarrillo con la elegancia de un torero extinto.
Era un departamento amplio y vacío, de paredes rasgadas y grupitos dispersos en todos los rincones. Griselda ensayaba un baile insípido en brazos del hombre apropiado. Sonrió al verme. Se soltó de aquel abrazo y corrió a mi encuentro.
-Has adelgazado -observó.
-Yo no podría decir lo mismo -respondí. Y no mentía: la costumbre del suéter abultado seguía en ella.
Me dejó un momento para traerme una bebida. El lugar apestaba a marihuana y sudor disimulado por las fragancias de moda.
-No te voy a presentar a nadie -me dijo Griselda al tiempo que me entregaba una cerveza-. De todos modos, muchos ya no saben ni cómo se llaman.
Tenía razón: los carrujos pasaban de boca en boca como una noticia funesta. Hombres y mujeres exhibían la mirada ensangrentada de la intoxicación. Griselda sonrió al ver que lo sabía y me preguntó si quería un toque. Negué con un gesto y bebí un largo trago.
-Aquella vez en mi casa estuvimos a punto de hacerlo -dijo.
Sentí un raro placer al descubrir que no lo había olvidado.
-Lo sé -le respondí-. Durante mucho tiempo me pregunté si no fue mejor así. De haber ocurrido, nuestro misterio se habría esfumado.
Griselda me abrazó, hundiendo su mejilla en mi pecho.
-Yo lo hice un par de veces -me dijo muy quedo-. En tu honor.
-Malas nuevas para los canadienses...
-Ni tanto: a uno de ellos se lo dije. “Cógeme bien fuerte, que me estoy imaginando a otra persona y no quiero que me decepcione”.
Solté una carcajada.
-¡Te pasaste de lista!
-Pues sí, pero gracias a eso sé que coges bien rico.
Alguien puso a New Order, pero la elección no entusiasmó a nadie.
-Hay algo que no checa -insistió Griselda. En su aliento había algo más que alcohol y coca cola-. ¿Por qué si eres beige, tienes el pito negro?
Esta vez fue ella quien se soltó a reír.
-Porque durante mucho tiempo estuve solo, y era el negro del mundo.
Ya estábamos asomados a la ventana de la sala, que daba a un callejón desierto.
Encendí un cigarrillo. De tabaco.
-Fuiste un verso de Borges -le dije, repasando la línea invisible que partía en dos su espalda-: “Me duele una mujer en todo el cuerpo”.
-O sea que me extrañaste.
-Fuiste también un vacío, una quimera.
-Tú eras un retrato. Lo dibujé el día anterior a mi viaje. Lo tuve en la cabeza durante mucho tiempo. Quería llevarte conmigo. Lo hubiera hecho. Pero no me llamaste.
-Tú tampoco lo hiciste.
-Te escribí una carta. Esperaba que la adivinaras.
Se alzó el suéter. La traía escondida en la orilla de los mallones tornasol.
-Nunca sabrás lo que dice en ella. Sólo quería que supieras que no te estoy engañando.
-Luego fuiste una mentira.
El carrujo de marihuana llegó a sus manos. Ella le dio una larga chupada y casi lo agotó. Me lo extendió con un gesto invitante. Pero volví a rechazarlo y fui fiel a la cerveza.
Nos quedamos en silencio, moldeando a nuestro antojo las sombras del callejón.
-Me enamoré de ti una tarde sin lluvia -susurró Griselda, casi para sí misma-. Luego tuve que romper contigo porque no hacías más que esto que estás haciendo ahora.
-Callar para saber si había un fondo en el vacío.
Entonces me miró con una mezcla de desprecio y vanidad.
-Tus labios no se parecen a mi recuerdo.
-Los tuyos si se parecen a mi imaginación.
No nos besamos. Porque nunca hicimos lo que al mundo le complacía. Uno de los amigos sin nombre se nos acercó y le dijo a Griselda algo que no entendí. Ella me acarició el pecho como una señal de que aguardara y fue con una de las mujeres que se hallaban sentadas en la duela en torno a una botella. Intercambió con ella algunos gestos y luego regresó.
-Ya se acabó el alcohol. Me ofrecí a ir por más. ¿Me acompañas?
Al igual que la tarde en que se enamoró de mí, tampoco llovía. Griselda me tomó de la mano en cuanto el portón automático cerró y me guió hacia el sur. Los autos pasaban velozmente, dibujando por instantes nuestras siluetas en las bardas heridas de grafitti. En silencio alcanzamos la esquina, y Griselda, confundida o alterada por la droga, tardó un momento en decidir. Finalmente, me obligó a continuar.
-Hay que pasar al otro lado.
Calzada de Tlalpan, o San Antonio Abad, o como quiera que se llame esa horrenda avenida, es una larga cicatriz que parte en dos la ciudad. Sobre su espina dorsal corre una línea del Metro. Sólo hay retorno cuando viajas en auto. A pie, la única manera de cruzarla es a través de ciertos oscuros pasajes subterráneos que huelen a orines y a muerte. De día, algunos comercios de comida y baratijas les iluminan las entrañas. La noche los consagra a la sucia fantasmagoría de la mendicidad y los demonios elementales. No tuvimos más remedio que recorrer uno de ellos. A la mitad del camino, Griselda se alzó de puntas para buscarme la boca, que no cedió al momento, pues una sombra a lo lejos se incomodó al sentirnos.
-Hay alguien -le dije. Pero no me escuchó.
Sus labios me succionaron la lengua y una mano surgida de la oscuridad se reconoció en mi verga.
Yo, por mi parte, le acaricié las nalgas. Luego le metí la mano bajo la ropa y palpé la ausencia del vello púbico, la orilla de una segunda boca, también húmeda. Me hinqué en el suelo pegosteoso y le bajé los mallones de un tirón. Mi lengua y mi imaginación jugaron al capricho de adivinar las formas de la carne, pero el ácido sabor de aquellos jugos era una realidad.
-Quiero cogerte -le dije-. Aquí mismo.
Griselda jadeó profusamente y luego murmuró algunas palabras inciertas con una voz que no le pertenecía. Miró con unos ojos que no le pertenecían. Se dejó ver a la distancia, como una silueta a medias, una forma inquieta, disimulada apenas por la penumbra.
Tuve que vestirla de nuevo, y ella, anegados los ojos por una ensoñación artificial, me preguntó por qué.
-Hay alguien allá -le señalé con la mirada-. Nos está viendo.
-Chúpame -me rogó, ignorando mi angustia.
No se daba cuenta de nada que no fuera el rigor de la sangre agolpada en su sexo.
Me incorporé y la obligué a desandar el camino.
-¿Me vas a coger? ¿Me vas a coger bien rico? -decía, negándose a avanzar.
-Griselda, despierta, tenemos que regresar.
No sé si fue mi voz lo que ella escuchó en aquella ocasión. Yo podría decir, sin temor a equivocarme, que más allá del sueño existe un territorio a donde van a parar las cosas que alguna vez creyeron en su propia realidad. Esta imagen, por ejemplo. Las siluetas que en silencio, acosadas, en medio de las sombras, cancelan la ficción y se abren de pronto a la noche como un par de ojos que dudan un instante y al final terminan por resignarse al entorno: una habitación cerrada, los números en rojo que iluminan tenuemente el rincón, las cruces que las farolas de la calle dibujan sobre la cama revuelta en donde Griselda acepta despertar.
Un sueño. Sólo eso.
Mañana, tal vez, lo habrá olvidado.
A ella la conocí por allá del 92. Mala época para ser del equipo perdedor: luego de que nos expulsaron del colegio por razones que ya he relatado, le perdí la pista. Creí que para siempre. Durante un año o algo así, estuve solo. Si alguna vez te has convertido en un triste perro vagabundo que pasa largos periodos olfateando culos que lo rechazan, reconocerás mi infierno. Un hombre solo es como el negro del mundo: la gente se cambia de acera cuando te ven venir, las mujeres te ignoran como a un proxeneta, los amigos te tachan de homosexual, el mundo entero finge que no te ha parido. Pero, una vez que conoces a alguien, no importa qué tan pasajero sea el encuentro, la invisibilidad se te escurre y cada mirada femenina se torna promesa, confesión, enigma. Y dejas de ser un paria.
Apenas Griselda dejaba de doler, cuando apareció Karina. Ella era una chica de sonrisa tierna y feminidad casi insufrible. Tenía 18 años y unos senos como de 36 (hablo de tallas). Mis manos ya me habían dicho que usaba unos calzoncitos tibios y deliciosos, pero ese conocimiento no bastaba. Una tarde quise verlos y la llevé a un hotel. La desvestí a la luz de la ventana y le lamí el culo mientras ella fingía mirar las cosas de la calle. Aquello le gustaba. Me saqué la verga y la apreté entre sus nalgas, mientras le sobaba el enorme secreto de sus senos con ánimos de revelación. Finalmente la llevé a la cama y la obligué a chuparme largo rato. No era virgen, pero a mi imaginación le apetecía jugar un poco al machismo. Una vez que su coño estuvo húmedo, la hice que me montara y comencé a penetrarla poco a poco para disfrutar ese breve instante en el que la expresión de una mujer te va develando la aceptación del placer que tu carne le regala. Pero, no obstante que las sombras me negaban un poco esa imagen, el asombro me otorgó uno de los momentos más extraños de mi vida: apenas la cabeza del miembro había trascendido el umbral de su vagina, el rostro de Karina se descompuso en el gesto del mártir.
-Perdón -le dije entre balbuceos-. Tal vez no sea la mejor posición.
La tendí de espaldas en la cama y me pasé sus piernas alrededor del cuello. Me escupí la mano y me bañé la verga de saliva; la froté un poco contra sus labios vaginales y empujé, suave, muy suavemente... Y esta vez ella gritó.
-¿Pasa algo? -la interrogué, en verdad confundido.
-Nada, nada -dijo, a medio camino entre el delirio y el sufrimiento.
Lo intenté de nuevo, esta vez abriéndole el coño con los dedos índice y pulgar de una mano. Tampoco funcionó. Como una rara sierpe, Karina se arrastró sobre la cama para alimentar una odiosa distancia.
Y empezó a llorar.
-¡Soy yo, soy yo! -decía entre sollozos. O eso creí entender.
Me tendí a su lado. Traté de acariciarla, pero me rechazó débilmente.
-No te angusties -la tranquilicé-, no pasa nada...
-Claro que pasa -dijo ella-, ¿no ves que soy estrecha? ¿No te das cuenta de que no puedo tener relaciones?
-¿Qué dices?
-Lo que oíste: mi vagina es muy estrecha. Me duele horrible cuando me penetran. ¡No puedo coger!
Durante varios minutos estuvimos así, en silencio, uno al lado del otro, sin nada más que una enorme duda, retorcida y ufana entre los dos.
Me estiré para tomar los cigarrillos. Encendí dos. Le entregué uno a ella, pero se le murió entre los dedos.
-¿Hay algo que pueda hacer? -me atreví por fin a hablar-. ¿No crees que sea cosa de lubricación? Tal vez me precipité...
Entonces me contó el asunto de su vagina estrecha. Los avatares con su ex, quien, para colmo, tenía una verga descomunal. Una sola vez alcanzó a penetrarla, apenas un par de centímetros, y ella sangró como si la hubiesen apuñalado. Fue una pérdida lamentable. La de su himen. Aquella vez sólo hubo dolor y frustración. Luego, días más tarde, volvieron a intentarlo. Entonces su vagina se contrajo de tal manera que ni la punta logró introducirse. Era menor de edad. Tenía miedo de ir al médico. Y vergüenza. Pero el ex tenía ganas y, en principio, se conformó con una chupada y un desalentador frote de clítoris. Luego quiso penetrarla por el ano. Un par de centímetros y varios litros de saliva después, tuvo que desistir del intento. Por supuesto, el tipo perdió el interés. Karina le contó a una amiga y ésta la remitió a cierto artículo publicado en una revista de chismes adolescentes. Vagina estrecha. El nombre médico era impronunciable. Ni siquiera trató de retenerlo. Tampoco al novio. Y aquí estaba. Apenas un día antes estaba convencida (como sólo puede convencerse de que sueña un condenado con la soga al cuello) de que su problema se reducía al tamaño del miembro. Pero incluso el mío, que apenas rebasaba el promedio, se ajustaba a la perfección al dolor que ya era un hábito de sus días.
Apagué el cigarrillo y le eché un vistazo. Si hubiera tenido una lámpara al alcance, como Henry Miller, habría podido escribir un capítulo completo del Trópico de Cáncer. Pero esto era la vida real, y la vida real no admite ensoñaciones literarias. Aquella era una vagina hermosa, pequeña como un capullo, rosada como una bailarina de Degas... e idéntica a todas las vaginas que había visto.
-No sé del asunto -le comenté mientras nos vestíamos-, pero prometo que voy a averiguarlo y te daré una cogida que te voy a dejar patisamba de por vida.
Nunca lo hice. Mi palabra es de hierro, pero incluso un caballero se merece unos minutos de compensación, y yo no los tuve. Una mujer, la vagina de una mujer, es siempre una promesa, un algo que ocurre a partir de nosotros o a pesar de nosotros; un deseo que permanece entre los hombres, que arranca máscaras o deviene anonimato; una sensación, nada más. El coño de Karina era, pues, esas ganas, ese drama irresuelto, que una tarde se concretó como una nueva promesa en la voz de Griselda, que luego de dos años había regresado del Canadá y deseaba verme, saber si recordaba en dónde nos habíamos quedado, descubrir si nuestra carne era real o si el tiempo nos había reducido a una ficción.
-Haré una fiesta. Y quiero que vayas.
-No sé si pueda -le aclaré-. Yo tampoco estoy muy convencido de que nos hayan contado la misma versión del mundo en todo este tiempo.
Griselda guardó silencio. Un minuto. Lo conté. En serio. Luego, su voz infantil, de alguna manera apagada, me hizo una rara confesión:
-Tal vez esté enamorada de ti.
-Griselda -le respondí en tono dramático, que a veces se me da-: ni tú ni yo hemos aprendido a leer las señales del mundo. Esa distancia nació de la tragedia. No sé si debamos persistir en la insensatez.
Ella amaba esos juegos verbales. Hacer del camp una costumbre, solazarnos en ello como un par de cerdos en su propia mierda, era algo que le había dado sentido a nuestra breve relación. Y allí estaba otra vez. Acaso era verdad, acaso nuestros nombres le funcionaban a la existencia como uno solo. Y no había otra manera de comprobarlo que estar de nuevo frente a ella, descubrir si el mecanismo del deseo volvía a operar en nuestros cuerpos.
Etcétera.
Pero a alguien en algún lugar no le había gustado el guión.
La fiesta tuvo lugar en un antiguo edificio de departamentos muy cerca del centro de la ciudad. Calzada de Tlalpan, San Antonio Abad, nombres que a un extranjero pueden sonarle como un laberinto, pero que a un mexicano de la capital lo remiten de inmediato a hoteles de paso, a comercios que se cierran para abrirle la puerta al paisaje crudo y fantasmal de cualquier urbe latinoamericana de calles grasientas y sordidez sin glamour. Pulsé el timbre del 703 y una voz sin sexo me pidió la contraseña. Se oyeron un par de risas. Luego, el portón se destrabó.
Ya un hombre me esperaba al salir del elevador. Me condujo por un pasillo solitario, en medio de rumores de televisores encendidos y llantos de infantes.
-No soy el comité de bienvenida -dijo mi acompañante sin molestarse en volver la vista-. Si te fijas, pocas puertas tienen número.
Era verdad.
Al fondo del corredor, un rockcito inofensivo se escapaba por la rendija de la puerta entreabierta.
-Pásate -me dijo, extendiendo el brazo que sostenía un cigarrillo con la elegancia de un torero extinto.
Era un departamento amplio y vacío, de paredes rasgadas y grupitos dispersos en todos los rincones. Griselda ensayaba un baile insípido en brazos del hombre apropiado. Sonrió al verme. Se soltó de aquel abrazo y corrió a mi encuentro.
-Has adelgazado -observó.
-Yo no podría decir lo mismo -respondí. Y no mentía: la costumbre del suéter abultado seguía en ella.
Me dejó un momento para traerme una bebida. El lugar apestaba a marihuana y sudor disimulado por las fragancias de moda.
-No te voy a presentar a nadie -me dijo Griselda al tiempo que me entregaba una cerveza-. De todos modos, muchos ya no saben ni cómo se llaman.
Tenía razón: los carrujos pasaban de boca en boca como una noticia funesta. Hombres y mujeres exhibían la mirada ensangrentada de la intoxicación. Griselda sonrió al ver que lo sabía y me preguntó si quería un toque. Negué con un gesto y bebí un largo trago.
-Aquella vez en mi casa estuvimos a punto de hacerlo -dijo.
Sentí un raro placer al descubrir que no lo había olvidado.
-Lo sé -le respondí-. Durante mucho tiempo me pregunté si no fue mejor así. De haber ocurrido, nuestro misterio se habría esfumado.
Griselda me abrazó, hundiendo su mejilla en mi pecho.
-Yo lo hice un par de veces -me dijo muy quedo-. En tu honor.
-Malas nuevas para los canadienses...
-Ni tanto: a uno de ellos se lo dije. “Cógeme bien fuerte, que me estoy imaginando a otra persona y no quiero que me decepcione”.
Solté una carcajada.
-¡Te pasaste de lista!
-Pues sí, pero gracias a eso sé que coges bien rico.
Alguien puso a New Order, pero la elección no entusiasmó a nadie.
-Hay algo que no checa -insistió Griselda. En su aliento había algo más que alcohol y coca cola-. ¿Por qué si eres beige, tienes el pito negro?
Esta vez fue ella quien se soltó a reír.
-Porque durante mucho tiempo estuve solo, y era el negro del mundo.
Ya estábamos asomados a la ventana de la sala, que daba a un callejón desierto.
Encendí un cigarrillo. De tabaco.
-Fuiste un verso de Borges -le dije, repasando la línea invisible que partía en dos su espalda-: “Me duele una mujer en todo el cuerpo”.
-O sea que me extrañaste.
-Fuiste también un vacío, una quimera.
-Tú eras un retrato. Lo dibujé el día anterior a mi viaje. Lo tuve en la cabeza durante mucho tiempo. Quería llevarte conmigo. Lo hubiera hecho. Pero no me llamaste.
-Tú tampoco lo hiciste.
-Te escribí una carta. Esperaba que la adivinaras.
Se alzó el suéter. La traía escondida en la orilla de los mallones tornasol.
-Nunca sabrás lo que dice en ella. Sólo quería que supieras que no te estoy engañando.
-Luego fuiste una mentira.
El carrujo de marihuana llegó a sus manos. Ella le dio una larga chupada y casi lo agotó. Me lo extendió con un gesto invitante. Pero volví a rechazarlo y fui fiel a la cerveza.
Nos quedamos en silencio, moldeando a nuestro antojo las sombras del callejón.
-Me enamoré de ti una tarde sin lluvia -susurró Griselda, casi para sí misma-. Luego tuve que romper contigo porque no hacías más que esto que estás haciendo ahora.
-Callar para saber si había un fondo en el vacío.
Entonces me miró con una mezcla de desprecio y vanidad.
-Tus labios no se parecen a mi recuerdo.
-Los tuyos si se parecen a mi imaginación.
No nos besamos. Porque nunca hicimos lo que al mundo le complacía. Uno de los amigos sin nombre se nos acercó y le dijo a Griselda algo que no entendí. Ella me acarició el pecho como una señal de que aguardara y fue con una de las mujeres que se hallaban sentadas en la duela en torno a una botella. Intercambió con ella algunos gestos y luego regresó.
-Ya se acabó el alcohol. Me ofrecí a ir por más. ¿Me acompañas?
Al igual que la tarde en que se enamoró de mí, tampoco llovía. Griselda me tomó de la mano en cuanto el portón automático cerró y me guió hacia el sur. Los autos pasaban velozmente, dibujando por instantes nuestras siluetas en las bardas heridas de grafitti. En silencio alcanzamos la esquina, y Griselda, confundida o alterada por la droga, tardó un momento en decidir. Finalmente, me obligó a continuar.
-Hay que pasar al otro lado.
Calzada de Tlalpan, o San Antonio Abad, o como quiera que se llame esa horrenda avenida, es una larga cicatriz que parte en dos la ciudad. Sobre su espina dorsal corre una línea del Metro. Sólo hay retorno cuando viajas en auto. A pie, la única manera de cruzarla es a través de ciertos oscuros pasajes subterráneos que huelen a orines y a muerte. De día, algunos comercios de comida y baratijas les iluminan las entrañas. La noche los consagra a la sucia fantasmagoría de la mendicidad y los demonios elementales. No tuvimos más remedio que recorrer uno de ellos. A la mitad del camino, Griselda se alzó de puntas para buscarme la boca, que no cedió al momento, pues una sombra a lo lejos se incomodó al sentirnos.
-Hay alguien -le dije. Pero no me escuchó.
Sus labios me succionaron la lengua y una mano surgida de la oscuridad se reconoció en mi verga.
Yo, por mi parte, le acaricié las nalgas. Luego le metí la mano bajo la ropa y palpé la ausencia del vello púbico, la orilla de una segunda boca, también húmeda. Me hinqué en el suelo pegosteoso y le bajé los mallones de un tirón. Mi lengua y mi imaginación jugaron al capricho de adivinar las formas de la carne, pero el ácido sabor de aquellos jugos era una realidad.
-Quiero cogerte -le dije-. Aquí mismo.
Griselda jadeó profusamente y luego murmuró algunas palabras inciertas con una voz que no le pertenecía. Miró con unos ojos que no le pertenecían. Se dejó ver a la distancia, como una silueta a medias, una forma inquieta, disimulada apenas por la penumbra.
Tuve que vestirla de nuevo, y ella, anegados los ojos por una ensoñación artificial, me preguntó por qué.
-Hay alguien allá -le señalé con la mirada-. Nos está viendo.
-Chúpame -me rogó, ignorando mi angustia.
No se daba cuenta de nada que no fuera el rigor de la sangre agolpada en su sexo.
Me incorporé y la obligué a desandar el camino.
-¿Me vas a coger? ¿Me vas a coger bien rico? -decía, negándose a avanzar.
-Griselda, despierta, tenemos que regresar.
No sé si fue mi voz lo que ella escuchó en aquella ocasión. Yo podría decir, sin temor a equivocarme, que más allá del sueño existe un territorio a donde van a parar las cosas que alguna vez creyeron en su propia realidad. Esta imagen, por ejemplo. Las siluetas que en silencio, acosadas, en medio de las sombras, cancelan la ficción y se abren de pronto a la noche como un par de ojos que dudan un instante y al final terminan por resignarse al entorno: una habitación cerrada, los números en rojo que iluminan tenuemente el rincón, las cruces que las farolas de la calle dibujan sobre la cama revuelta en donde Griselda acepta despertar.
Un sueño. Sólo eso.
Mañana, tal vez, lo habrá olvidado.